Por el Rvdo. D. Guillermo Juan Morado
El domingo de Pascua es el último día del Triduo Pascual. Resuena, en este día, el “kerigma”, el solemne anuncio de la resurrección de Cristo hecho por Pedro el día de Pentecostés: “Lo mataron colgándolo de un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día y nos lo hizo ver, no a todo el pueblo, sino a los testigos que él había designado: a nosotros, que hemos comido y bebido con él después de la resurrección” (Hch 10,40-41).
“Dios lo resucitó al tercer día”. La Resurrección, enseña el Catecismo, “es una intervención trascendente de Dios mismo en la creación y en la historia” (n. 648). Se realiza por el poder del Padre, que “ha resucitado” a su Hijo, introduciendo de manera perfecta su humanidad – con su cuerpo – en la Trinidad. Dios lo ha resucitado, no para que vuelva a morir, sino para que viva para siempre, para que entre en una vida que ya no tendrá fin.
Dios “lo hizo ver”. Jesús “fue visto”, “se dejó ver”, fue mostrado, revelado, por el Padre. No se trató, en ningún caso, de una “ilusión” personal de quienes lo vieron, o de una experiencia mística. La Resurrección no es un hecho que acontece en la subjetividad de los discípulos, sino que se trata de un acontecimiento real, a la vez histórico y trascendente. Histórico, porque tuvo manifestaciones históricamente comprobadas – como el sepulcro vacío y las apariciones -, y trascendente, porque se trata de una actuación divina que trasciende y sobrepasa a la historia.
“Dios lo resucitó al tercer día”. La Resurrección, enseña el Catecismo, “es una intervención trascendente de Dios mismo en la creación y en la historia” (n. 648). Se realiza por el poder del Padre, que “ha resucitado” a su Hijo, introduciendo de manera perfecta su humanidad – con su cuerpo – en la Trinidad. Dios lo ha resucitado, no para que vuelva a morir, sino para que viva para siempre, para que entre en una vida que ya no tendrá fin.
Dios “lo hizo ver”. Jesús “fue visto”, “se dejó ver”, fue mostrado, revelado, por el Padre. No se trató, en ningún caso, de una “ilusión” personal de quienes lo vieron, o de una experiencia mística. La Resurrección no es un hecho que acontece en la subjetividad de los discípulos, sino que se trata de un acontecimiento real, a la vez histórico y trascendente. Histórico, porque tuvo manifestaciones históricamente comprobadas – como el sepulcro vacío y las apariciones -, y trascendente, porque se trata de una actuación divina que trasciende y sobrepasa a la historia.
Jesús resucitado no se aparece a cualquiera: “Cristo resucitado no se manifiesta al mundo, sino a sus discípulos” (Catecismo 647). Su manifestación, siendo real, provoca a la fe y exige una respuesta de fe; en definitiva, no dispensa de creer. Cuando irrumpe de este modo la novedad divina, ningún sentido meramente humano es apto para percibirla. No basta sólo con “ver”, aunque el ver sea necesario para los primeros testigos; es preciso, también, “creer”. La adecuada “proporción” entre Dios y el hombre sólo se establece gracias al don de la fe y no únicamente en virtud de cualidades humanas.
Pedro y los apóstoles son los testigos de esta revelación de Dios. Un testimonio que acreditan con la coherencia de sus vidas, rubricado con el martirio y con su predicación. Como afirma el apóstol San Pablo: “Si Cristo no ha resucitado, es vana nuestra fe y es inútil nuestra predicación” (1 Cor 15,14).
Pero el acontecimiento de la Resurrección no afecta sólo a Jesucristo. En el “pro nobis” de la fe descubrimos que Cristo ha resucitado para que nosotros podamos seguir adelante, para que sepamos que el pecado y la muerte han sido vencidos, porque “los que creen en Él reciben, por su nombre, el perdón de los pecados”.

La bellísima secuencia de Pascua nos permite compartir los sentimientos de María Magdalena: “¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada, los ángeles testigos, sudarios y mortaja. ¡Resucitó de veras mi amor y mi esperanza!”.
Esta certeza de la veracidad de la Resurrección engendra la esperanza. Una esperanza que se deposita en la misericordia de Dios y en el anhelo de participar de su victoria: “Rey vencedor, apiádate de la miseria humana, y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Amén. Aleluya”.












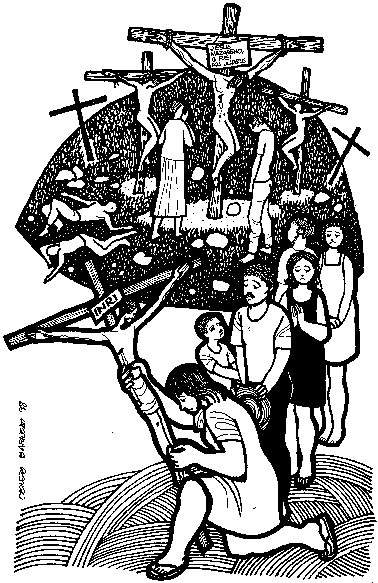








.jpg)
_.jpg)





