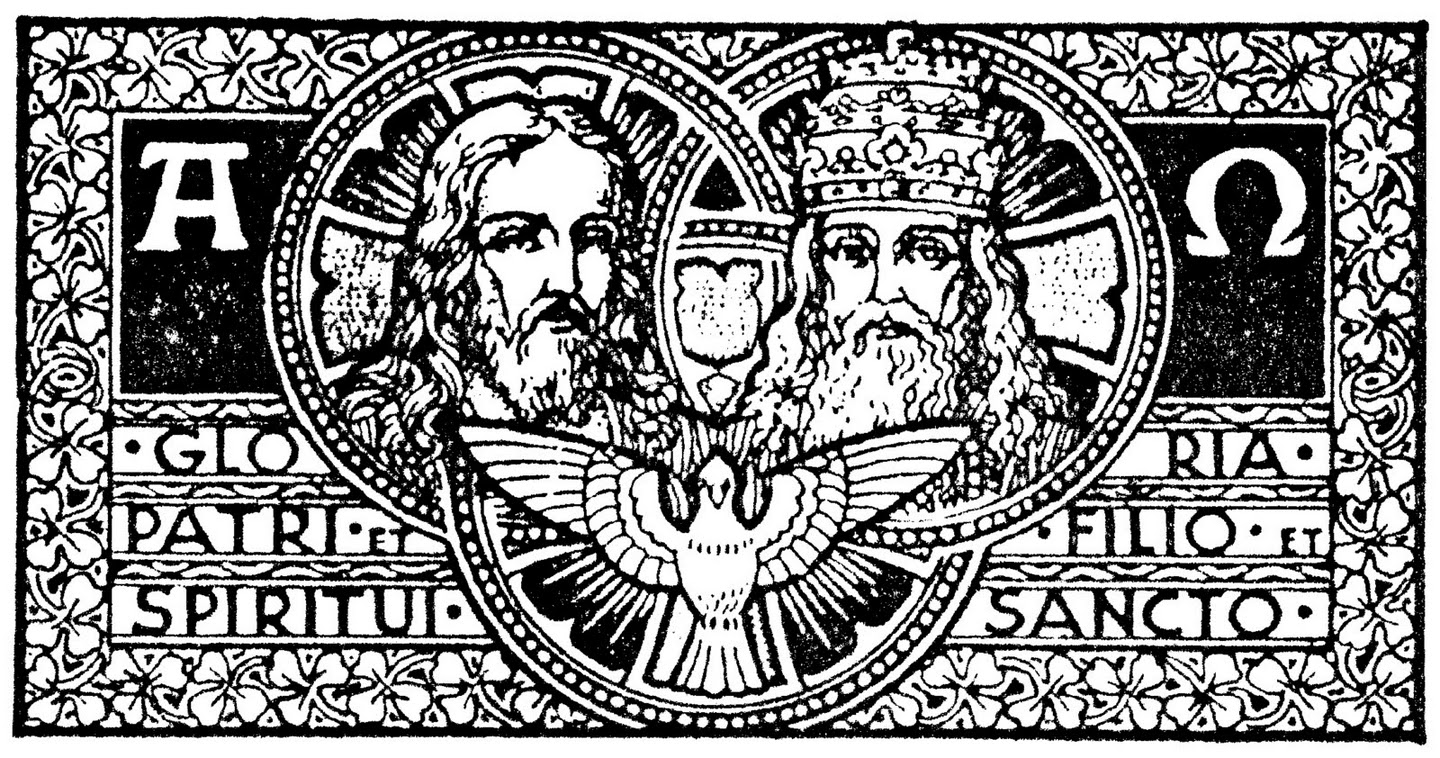Por D. Guillermo Juan Morado
La Liturgia ha escogido, como antífona de entrada de la Misa del Domingo de Pentecostés, unas palabras del libro de la Sabiduría: “El Espíritu del Señor llena la tierra y, como da consistencia al universo, no ignora ningún sonido” (Sab 1,7). La persona inefable del Espíritu Santo, el Soplo de Dios, está en el origen del ser y de la vida de toda criatura. Él da consistencia al universo y es capaz de percibir los gemidos de la creación entera y nuestros propios gemidos interiores, que manifiestan el ansia de la redención (cf Rm 8, 22-23).
Para poder escuchar a Dios, para no ignorar ningún sonido que nos hable de Él, necesitamos el estímulo del Espíritu Santo. Los ojos, privados de la luz, no pueden ver. Los oídos no pueden oír, si el sonido no es transmitido por el aire. El olfato no puede oler si no hay aromas o sustancias que lo activen. San Hilario emplea esta comparación con los sentidos corporales para explicar que también nuestra alma necesita ser avivada por el Espíritu Santo para llegar al conocimiento de Dios: nuestra alma “si no recibe por la fe el Don que es el Espíritu, tendrá ciertamente una naturaleza capaz de entender a Dios, pero le faltará la luz para llegar a ese conocimiento”.
Dios nos habla en la creación, a través de la belleza del universo. Nos habla también en nuestro interior, y nos empuja a buscar la verdad y el bien. Nos ha hablado en Cristo, su Hijo, la Palabra encarnada, que se ha dejado ver y oír. Pero, para que podamos escuchar atentamente esta Palabra, y para que se conserve en nuestra mente y en nuestro corazón, el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo: “Él será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando todo lo que os he dicho” (Jn 14,26).

El Espíritu Santo es, por así decir, la atmósfera que sostiene el diálogo del Padre con el Hijo. En ese diálogo, en la intimidad de la vida de Dios, nos introduce el Espíritu Santo. Él crea la sintonía adecuada para que nosotros podamos escuchar a Dios y podamos hablarle. Y ésta es la realidad de la Iglesia: la primicia de una sinfonía divina en la que logramos escuchar a Dios, que nos habla en Cristo, y en la que llegamos a entendernos unos a otros, como si cada uno hablase la lengua nativa del otro (cf Hch 2,1-11). Pentecostés es la fiesta de la creación y de la humanidad reconciliada en la Iglesia, en la que, si nos dejamos transformar por la fuerza del amor de Dios, no se nos escapará ningún sonido.
San Pablo, en la Carta a los Romanos, explica las consecuencias que, para cada uno de nosotros, entraña el haber recibido el Espíritu Santo: “Habéis recibido, no un espíritu de esclavitud, para recaer en el temor, sino un espíritu de hijos adoptivos, que nos hace gritar: “¡Abba!” (Padre). Ese Espíritu y nuestro espíritu dan un testimonio concorde: que somos hijos de Dios; y, si somos hijos, también herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados” (Rm 8,15-17).
En la celebración de la Eucaristía ese clamor que suscita el Espíritu Santo resuena en el cielo y se nos da, en anticipo, la herencia. Toda la creación amada por Dios es presentada al Padre a través de la muerte y resurrección de Cristo y, como proclama el prefacio de la Misa, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de la gloria de Dios, tres veces Santo.












.jpg)